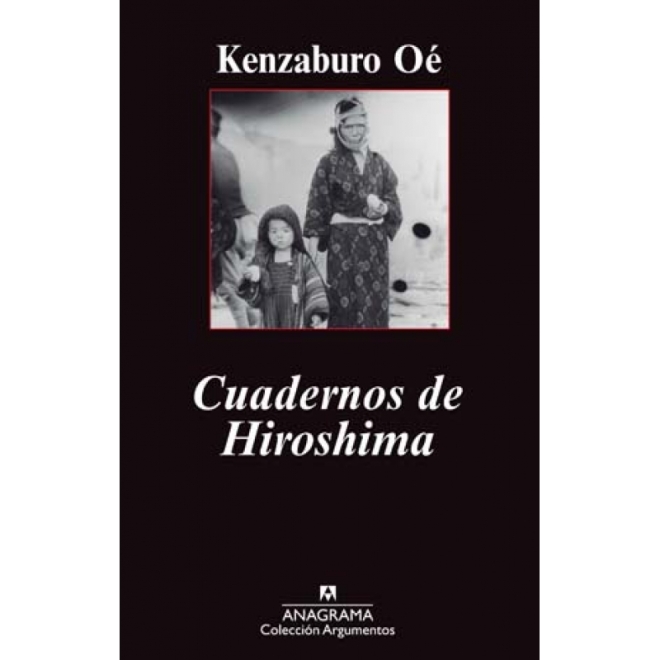CUADERNOS DE HIROSHIMA, de Kenzaburo Oé
Título original: Hiroshima noto (Traducción literal: Notas sobre Hiroshima).Publicado originalmente en Tokio (1965)
Título en español: Cuadernos de Hiroshima. Publicado en Barcelona (Noviembre de 2011) Editorial Anagrama. Traducción: yoko Ogihara y Fernando Cordobés
Temas: Ensayo/ periodismo
En el verano de 1963 el escritor Kenzaburo Oé llega por primera vez a Hiroshima, tenía entonces 28 años. Había vivido la guerra desde la distancia de una pequeña aldea durante su infancia. Aquellos recuerdos y sentimientos de la niñez en guerra, quedarían plasmados en “La presa” escrito 6 años atrás.
Oé empieza estos cuadernos hablando del momento personal que atraviesa cuando emprende ese viaje. Su primer hijo acababa de nacer con importantes lesiones cerebrales. Sumergido en ese caos vital, que el autor define como un descenso al infierno, decide refugiarse en su trabajo y acepta el encargo de realizar un reportaje de la novena conferencia sobre las armas nucleares que se celebraba el 6 de agosto en Hiroshima. Habían pasado 18 años desde que la primera bomba atómica de la historia acabase con la vida de 120.000 seres humanos en un instante. Otros 200.000 más seguirían muriendo debido a sus efectos en los años siguientes.
En medio de una atmósfera enrarecida por las maniobras de poder y los intereses políticos de aquella conferencia, que quedaría finalmente desacreditada por las divisiones internas, Oé entra en contacto con los hibakusha (los supervivientes de un bombardeo atómico). Este descubrimiento acabaría transformando su obra y su vida.
Creo que fue en Hiroshima donde tuve mi primera visión concreta de la autenticidad humana; fue allí también donde asistí al más imperdonable engaño. Pero todo lo que fui capaz de discernir, aunque sólo fuera tenuemente, fue sólo una pequeña porción de una realidad incomparablemente más grande aún oculta en la oscuridad.
El viaje se acaba convirtiendo en el primero de una serie de viajes en los que, a lo largo de varios años, va recopilando las historias personales, los recuerdos y los sentimientos de los supervivientes. Algunos de estos testimonios pertenecen a víctimas de la radiación que nacieron con posterioridad al final de la guerra.
Oé centra toda su atención en la realidad humana de los hibakusha . A través de cada historia vemos reflejada la diversidad de lo que representa y significa el ser humano, multitud de historias nos hablan de las distintas formas en las que se enfrentaron a su sufrimiento, a su ciudad devastada, a sus cuerpos y vidas desfiguradas. A todos les otorga Oé la misma voz, la misma dignidad. Nos habla de personas que defendían su derecho a guardar silencio como forma de sentirse dueños de su propia vida y de su propia muerte, de las miles de mujeres que vivían recluidas sin salir al exterior, avergonzadas por sus cicatrices, de los que enloquecieron ante la desesperación o ante el miedo, de los que fueron capaces de enfrentarse a su destino y de otros que no tuvieron la fortaleza necesaria para hacerlo. Así conocemos historias como la de un chico de 22 años que sobrevivió al ataque sobre la ciudad siendo un niño y que tras enfermar decide ocultarlo, comienza a trabajar en una imprenta y se enamora por primera vez de una chica con la que se compromete y que lo acompañará hasta el final. También está la historia de otra chica, que tras los primeros síntomas acude al médico y lee por casualidad en su historial el diagnóstico » leucemia mieloide”, tras lo cual se ahorca. A propósito de la historia de esta chica, Oé hace la siguiente reflexión:
Cuando escucho historias como ésta, creo que tenemos suerte de que el nuestro no sea un país cristiano. Siento casi satisfacción de que el dogmático sentimiento cristiano de culpabilidad respecto al suicidio no persiguiera a la infeliz chica hasta la muerte. Ninguno de nosotros, supervivientes, puede juzgarla desde una perspectiva moral.
El libro refleja también una crítica abierta hacia la utilización y la proliferación de las armas nucleares. Ésta es además una reivindicación de las personas que ofrecen sus testimonios, especialmente de los que lo hacen en primera persona. Una de las cosas que más me impresionaron del libro, quizás la más reveladora, es la forma en la que se manifiestan estas personas. Lo hacen siempre hablando desde sí mismos, sin caer en el victimismo, ni la autocompasión, con una honestidad brutal, y con una, al menos para mí, sorprendente falta de rencor hacia los causantes de su desgracia, que sólo puedo entender desde una tragedia humana que excede cualquier otra consideración.
El libro es también un homenaje a los 250 médicos voluntarios que junto con el resto de personal sanitario dieron socorro a los hibakusha con total abnegación y que en muchos casos acabaron padeciendo idéntico destino. Ellos fueron los primeros en descubrir la verdadera naturaleza de la bomba, que inicialmente había sido silenciada, cuando encontraron placas de Rayos X guardadas en los sótanos de los hospitales, que sin haber estado expuestas a la bomba, habían quedado afectadas. Tampoco abandonaron después de la declaración oficial que emitió el ejército americano en 1945, en la que anunciaban que los efectos fisiológicos que pudiesen aparecer sobre la población a partir de ese momento, no eran atribuibles a la bomba. Esta declaración dejó a las víctimas en un país, entonces ocupado por el ejército Aliado, condenadas al silencio y abandonadas a su suerte durante los siguientes diez años. Y finalmente fueron ellos los que, en palabras de Oé, desarrollaron una labor que basada por necesidad en el atroz método de prueba y error, permitió establecer los fundamentos de la medicina relativa a las enfermedades derivadas de la radiación.
Tanto los supervivientes como el personal sanitario terminan formando una idea única que da sentido al libro, el de la dignidad. Leerlo es acercarse a descubrir la profundidad de su significado, aunque el autor sienta que la realidad que descubrió allí supera las palabras.
En este ensayo, por tanto, me centraré en la dignidad humana. Esto es lo más importante que descubrí en Hiroshima y eso es, exactamente, lo que necesito para soportar y dirigir mi propia vida. Afirmo que descubrí la dignidad humana en Hiroshima, pero eso no significa necesariamente que pueda explicarlo con precisión. De hecho, las palabras no bastan. La realidad de la dignidad humana trasciende al lenguaje. Así lo he sentido desde mi infancia.
NOTA:
Leí este libro a principios del verano, acompañado por los sonidos de mis propios recuerdos. Visité Hiroshima hace algún tiempo, y descubrí en ella a una ciudad moderna que se niega a olvidar el pasado, y que simboliza con su memoria un deseo de paz, de que no haya más víctimas, ni más guerras.
Es evidente qua la ciudad habrá cambiado mucho desde aquel primer viaje de Kenzaburo Oé a principios de los años 60. Sin embargo tengo la sensación de que el mismo espíritu de dignidad que él encontró entonces, permanece allí presente.